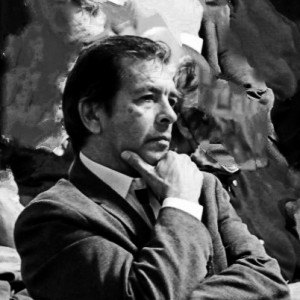RELACIONES VIRTUALES
El hombre invisible no hablaba al pedo
:format(webp):quality(40)/https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2022/01/redes_sociales.jpg)
Hay personas a las cuales nos resulta muy difícil catalogar, aunque sepamos muy bien qué es lo que las caracteriza y eso nos resulte molesto. Son las personas ultracrepidarias.
Por Luis Castillo*
Es interesante descubrir ―o, al menos a mí me parece interesante― cuántas palabras que desconocemos nos serían útiles para describir situaciones, personas, hábitos y ―si se me permite―, me atrevería a decir que algunas palabras son capaces por sí mismas de describir toda una sociedad. Una cultura. Ya hemos mencionado en otra columna, por ejemplo, la pareidolia, tal como se denomina a un curioso fenómeno psicológico bastante habitual, por cierto, que consiste en descubrir rostros o figuras en objetos comunes como nubes o manchas de humedad en la que se describen generalmente imágenes asociadas a lo religioso tales como vírgenes, ángeles, etcétera. Es curioso también saber que tsundoku, es una palabra que define el hábito de ciertas personas (quizás usted conozca alguna) de adquirir libros que nunca leerán.
Pero la palabra que quiero compartir hoy es: ultracrepidario. Quizás pueda sonar a algo macabro u oscuro, pero no, nada tiene que ver con ultratumba, por ejemplo, que se me ocurre que es la primera asociación que hizo con esta palabra. Este término está estrechamente relacionado con nuestro actual mundo de conexión y relaciones virtuales a través de las redes sociales. En el prestigioso Diccionario de Oxford podemos leer que así se define a las personas que expresan opiniones sobre temas que están fuera de su conocimiento o su experiencia. En otras palabras: personas que hablan sin saber. Es interesante consignar que no se trata de ningún neologismo surgido tras la aparición de twitter o Facebook, sino que el primero en utilizarla fue el escritor inglés William Hazlitt en 1819 y está formada por los términos latinos ultra (más allá) y crepidarius (algo así como zapateros de la antigua Grecia ya que crépida era el nombre de un calzado de esa época), es decir: lo que está más allá de tus zapatos, de tu alcance. Y ya que estamos recordemos que ese quizás sea el origen del refrán: “zapatero a tus zapatos”.
Ahora bien, habiendo definido ―no sin estos necesarios rodeos idiomáticos que nos ayudan a comprender el origen de las palabras― a los ultracrepidarios, como aquellos que son “Licenciados en casi todo”, “opinólogos”, “todólogos” o, como bien podría definirlo un todavía inexistente pero necesario Diccionario Gualeguaychuense Ilustrado: “Habladores al pedo”, podemos avanzar en el tema que me propongo reflexionar junto a usted este primer domingo del año 2022. Se trata del efecto Dunning- Kruger.
Para comenzar a entender esto, debemos remontarnos a un curioso episodio delictivo-psiquiátrico que ocurrió hace pocos años ―más precisamente en 1990― en la estadounidense ciudad de Pittsburg. Un tal McArthur Wheeler, de 44 años, asaltó dos bancos sin cubrirse la cara con ningún tipo de máscara. Ni siquiera un pañuelo al estilo cowboy. Nada. Como es de imaginarse, fue rápidamente identificado y detenido. Al momento de dar su declaración sobre los hechos, don McArthur se sorprendió de que hubieran logrado identificarlo ya que, al momento de los atracos, dijo, él era invisible. Ante el asombro de los policías e interrogado acerca del secreto de su invisibilidad, confesó: no entiendo cómo pudieron verme la cara si me había puesto jugo de limón. Se supo entonces que la idea del jugo de limón para ser invisible había sido una broma de dos amigos del frustrado supervillano quienes, tras mojarle la cara con el jugo, le tomaron una fotografía y le mostraron que no salía en la misma. Esta disparatada historia no pasó desapercibida para un profesor de Psicología de la Universidad de Cornell llamado David Dunning, quien se hizo una pregunta en apariencia muy simple, pero de no tan sencilla respuesta: ¿Es posible que mi propia incompetencia me impida ver esa incompetencia? Para intentar hallar una respuesta, convocó a un colega, Justin Kruger, con quien llevaron a cabo cuatro experimentos cuyos resultados son conocidos como: efecto Denning-Kruger.
Mediante estos experimentos, Denning y Kruger evaluaron la competencia de las personas en el terreno de la gramática, el razonamiento lógico y el humor; para ello, solicitaron a los voluntarios que participaron de los mismos que juzgaran su grado de conocimiento en cada uno de esos campos; posteriormente, eran sometidos a una serie de test que buscaban evaluar su conocimiento real. Es decir, contrastar lo que creían saber con lo que realmente sabían. Los psicólogos observaron ―como para arrancar― que cuanto mayor era la incompetencia de la persona, menos consciente era de ella. A partir de allí, enunciaron esta verdadera paradoja en la que las personas más competentes y capaces generalmente minimizan sus competencias y conocimientos, pero sucede exactamente lo contrario con los menos competentes o ignorantes. Algunas de las conclusiones a las que arribaron y que les valió el premio IG Nobel de Psicología del año 2000 son: Las personas con pocas capacidades tienen tendencia a pensar que son mejores de lo que realmente son; Las personas con pocas capacidades no suelen tener la habilidad para reconocer las habilidades de otras personas; Las personas con pocas capacidades no son capaces de ver que realmente no son tan buenos como se piensan, pero, felizmente, también concluyen que, cuando estas personas con pocas capacidades se entrenan para aumentar las mismas, tienen más facilidad para aceptar su incompetencia previa, es decir, a medida que la persona incrementa su nivel de competencia se vuelve más consciente de sus propias limitaciones.
Como explica Jennifer Delgado Suárez: “El problema de esta percepción irreal se debe a que para hacer algo bien, debemos tener al menos un mínimo de habilidades y competencias que nos permitan estimar con cierto grado de exactitud cuál será nuestro desempeño en la tarea. Por ejemplo, una persona puede pensar que canta estupendamente porque no tiene ni idea de música y no conoce todas las habilidades necesarias para controlar adecuadamente el tono y timbre de la voz y llevar el ritmo. Eso hará que diga que “canta como los ángeles”, cuando en realidad tiene una voz espantosa. Lo mismo ocurre con la ortografía, si no conocemos las reglas ortográficas, no podremos saber dónde nos equivocamos y, por ende, no seremos conscientes de nuestras limitaciones, lo cual nos llevará a pensar que no cometemos errores ortográficos.” La psicóloga Raquel Rodríguez lo resume afirmando: " es el fenómeno de cómo los ignorantes se creen los más listos" pero ya Darwin lo anticipó ―como tantas otras situaciones que cobran cada vez mayor trascendencia con el tiempo― : "La ignorancia proporciona más confianza que el conocimiento".
Como es fácil imaginar, esta situación se puede observar en todos los órdenes de la vida y la política, naturalmente, no escapa al fenómeno. No es fácil ―aunque sí un verdadero acto de irresponsabilidad― resistir al canto de sirenas de aceptar cargos o puestos para los cuales no se está capacitado o capacitada y lo peor (aunque muchas veces se escuche esgrimir como argumento atenuante) es que muchas veces ni siquiera son conscientes de sus incapacidades. Verdaderos ultracrepidiarios bajo el efecto Dunning-Kruger. Pero bien pagos, eso sí.
Ahora que ya hay quienes conocieron o recordaron este importante fenómeno, podemos cerrar los ojos y pensar cuántas veces actuamos de ese modo al acceder irresponsablemente a nuestras redes sociales para opinar, juzgar y condenar muchas veces sin fundamentación alguna; del mismo modo ―creo yo― sería interesante evaluar, antes de emitir el voto en una elección cualquiera, si ese candidato o candidata que nos sonríe desde una fotografía de campaña, no está convencido de que sus incompetencias están perfectamente cubiertas por una débil máscara hecha con un agridulce jugo de limón.
*Escritor, médico y Concejal por Gualeguaychú Entre Todos